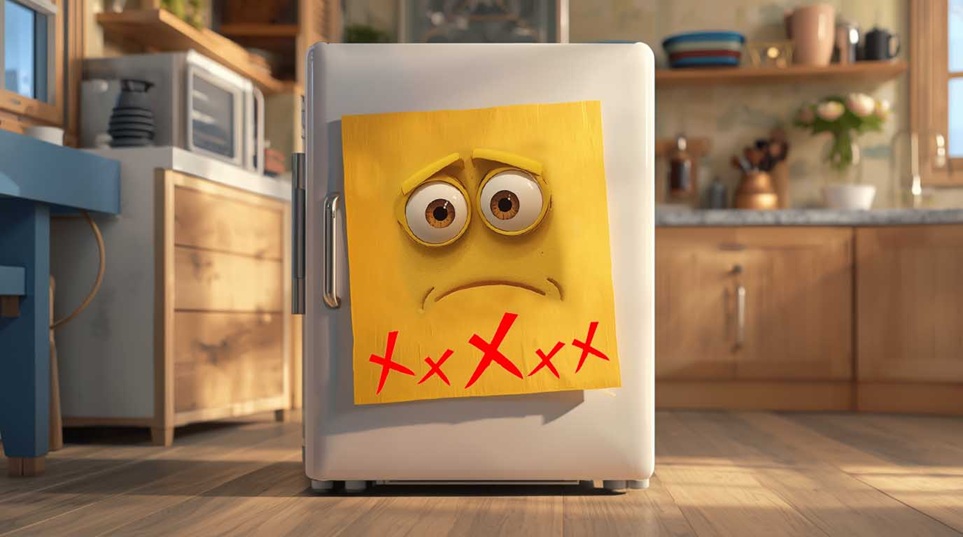Había una vez, en un pueblecito tan soleado que los girasoles usaban gafas de sol y las lagartijas pedían helados de chocolate, un niño llamado David que jamás había visto llover. Ni una gotita, ni una chispa, ni un chaparrón. Nada.
Su madre le contaba que, cuando ella era pequeña, la lluvia bailaba claqué sobre los tejados y hacía brotar en los campos flores de colores tan chillones que parecían salidas de una caja de rotuladores mágicos. Pero David solo conocía el cielo azul, el calor pegajoso y los ventiladores que sonaban como vacas con hipo.
Un día, explorando el desván de su abuela —donde había de todo: desde un orinal, hasta una colección de tapones de botella de agua con gas—, David encontró algo curioso: un paraguas viejo, azul con lunares amarillos con un mango de madera en forma de pato.
Al tocarlo, el paraguas se sacudió, estornudó como un hipopótamo resfriado y gritó con voz de pito:
—¡Por fin alguien me despierta! ¡Soy Paco, el paraguas mágico, al servicio de la lluvia y del buen cachondeo!.
David pegó un brinco que casi se golpea con la lámpara de araña que colgaba torcida desde 1943 por lo menos.
—¿Tú… tú hablas?.
—¡Pues claro! ¿Qué clase de paraguas mágico no habla? —dijo Paco, que se sacudió el polvo con tanta energía que soltó una nube gris que hizo estornudar hasta a las pelusas del rincón de atrás—. ¡Y estoy hasta las mismísimas costuras de esperar a que llueva!.
—Pero aquí nunca llueve —dijo David mirando al techo como si fuera a encontrar una nube despistada dentro del cuarto.
—¡Eso lo arreglo yo en un periquete! —anunció Paco estirando sus varillas con un ¡clac! tan fuerte que despertó hasta a un murciélago que vivía en la casita del árbol de la casa de enfrente.
—¡Agárrate bien, que allá vamos chaval!.
David agarró el mango en forma de pato, que graznó de emoción de salir de nuevo a pasear, y entonces… el cielo se puso gris, un trueno sonó como un pedito de los que se tira mi abuelo, eso sí, muy elegante y… ¡empezó a llover!.
Pero no era una lluvia normal. ¡Era una lluvia de cosquillas!. Las gotas no mojaban: hacían reír. En cuanto caían sobre la nariz, los codos o los pies, te entraba un ataque de risa que ni los chistes malos de tu tío Alfredo los podrían igualar.
Los gatos se retorcían de risa en los tejados, los perros ladraban como si contaran chistes malos («¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¡Zum-ba!»), y hasta las ovejas se tiraban al suelo diciendo: “¡No puedo más, beeeehhhh, qué gracioso se ve todo, beeeeehhh!”.
El panadero tiró la masa por los aires de tanta risa, y nació la baguette voladora que está teniendo tanto éxito en los supermercados.
Y el alcalde del pueblo… ¡el alcalde! El señor serio del bigote tieso, acabó bailando en la plaza con un paraguas en cada mano, haciendo breakdance con las farolas.
David reía tanto que le dolían hasta los mofletes.
—¡Paco, esto es lo mejor que me ha pasado! Creo que tengo agujetas en los mejillas y la barriga de tanto reír.
—La risa, querido amigo —dijo Paco mientras giraba como un molinillo—, es como la lluvia: hace que todo crezca más bonito, ¡hasta a los corazones gruñones!.
Y así fue como, gracias a Paco el paraguas que hacía cosquillas, el pueblo volvió a conocer la lluvia y las flores de todos los colores volvieron a renacer. Y no solo eso, también aprendieron que: reír juntos puede cambiar cualquier día gris.
Y colorín colorado, desde entonces, cada vez que alguien está triste o un poco «chof», David sube al desván, saca a Paco de su escondite, y juntos hacen que lluevan cosquillitas hasta de esas divertidas que se sienten en la barriguita. Porque la risa, como la lluvia, hace que todo florezca, así que no olvides compartir tu alegría allá donde vayas, y verás como el mundo empieza a girar un poquito mejor.
¿Te has quedado con ganas de otro cuento?. Haz clic aquí para leer más cuentos
Síguenos para conocer las últimas publicaciones en Facebook o Instagram