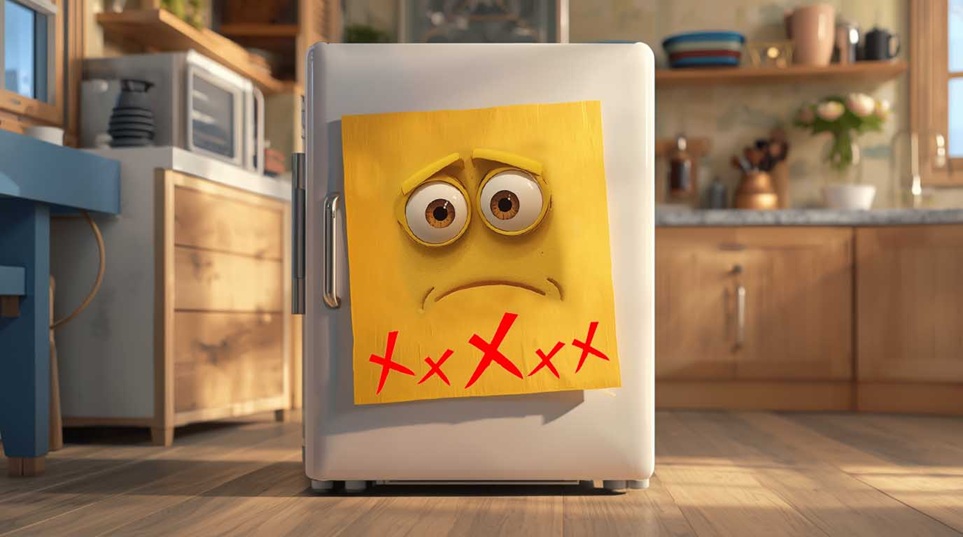Había una vez, en un pueblecito lleno de flores, columpios y gatos perezosos (tan perezosos que algunos ni maullaban, solo levantaban una ceja), una niña llamada Alma. Tenía seis años, el pelo en dos trencitas alborotadas como cables de espagueti, y una sonrisa con dos dientes menos por una gran torta que se dio el año pasado con su bicicleta… mientras intentaba esquivar un caracol a toda velocidad.
Le encantaban las ranas (aunque su madre gritaba cada vez que metía una en la bañera), los cuentos de dragones dormilones… y, sobre todo, las chuches. ¡Gominolas, caramelos, nubes, regalices!. Era capaz de hacer la voltereta, la croqueta y el pino-puente solo por una gominola de cola.
Un día, una compañera del barrio, Lucía, apareció con una bolsa enorme llena de chucherías. ¡Parecía un arcoíris comestible que había explotado en una tienda de golosinas!.
—¡Hola, Alma! —dijo Lucía—. ¿Quieres esta bolsa?.
Alma abrió los ojos como si acabara de ver un unicornio bailando flamenco.
—¡Sí, por favor! ¿Cuántas puedo coger?.
Lucía sonrió con cara de «tengo un plan secreto y malvado, jijiji».
—Todas. Pero hay una condición: tienes que hacer lo que yo diga.
—¿Cómo? —preguntó Alma, rascándose la cabeza mientras le caían migas de galleta del pelo sin darse cuenta.
—Nada grave. Solo que a partir de ahora, haces lo que yo diga. ¡Y todos los días te traigo una bolsa llena a tu casa como esta!.
Alma pensó, pensó… y pensó poquito, la verdad. Lo justo para que se le cruzaran dos neuronas y dijera: «¡CHUCHES GRATIS!».
—¡Trato hecho!.
Al principio, no estaba tan mal. Lucía le pedía cosas graciosas:
—Alma, salta como un canguro.
—Alma, ladra como un perro.
—Alma, haz el robot mientras comes una nube y cantas “Soy una tetera, una cuchara…”.
Y Alma lo hacía. ¡Todo por una gominola de cola! Después se metía un regaliz en la boca y todo sabía a gloria…
Pero pronto las cosas se pusieron más raras:
—Alma, dame tu silla.
—Alma, haz mis deberes. (Aunque Lucía escribía con una “z” tan grande que parecía un rayo de tormenta).
—Alma, dile a la profe que tú rompiste el lápiz. Aunque fui yo. Aunque tú ni estabas. Aunque el lápiz ni existe ya.
Y lo peor:
—Alma, no juegues con Sara. Solo puedes jugar conmigo, eres «exclusiva de Lucía S.L.».
Alma ya no sonreía tanto. Su tripa estaba llena de chuches, pero su corazón… bastante vacío, y cada vez más triste.
Hasta que un día, mientras se lavaba los dientes (más bien encías, porque no le quedaban muchos delante), se miró en el espejo y dijo en voz bajita:
—Ya no sé si soy yo… o solo una chica robot rellena de chuches.
Así que al día siguiente, cuando Lucía apareció en su casa con otra bolsa gigante, Alma se puso firme, como una estatua de cartón.
—Lucía, gracias por las chuches… pero te las quedas tú.
—¿¿Cómo que te las quedas tú?? —gritó Lucía con ojos de gominola amarga—. ¡Me tienes que hacer caso!.
Alma sonrió. Una sonrisa enorme, sin dientes delante, pero llena de fuerza.
—Ya no. Me devuelvo a mí misma. ¡Y punto pompón!.
Se dio media vuelta (con un giro dramático de telenovela), y se fue con Sara. Jugaron a ser astronautas saltando por la luna, a pesar de que el suelo era de tierra y había una zapatilla perdida en medio del parque que parecía un meteorito, y se lo pasaron pipa sin que nadie les marease.
Desde ese día, cada vez que alguien le pedía algo que no le gustaba, Alma se tocaba la frente como si activara un botón secreto y decía:
—¡Superpoder de decir NO activado, ya nadie me va a utilizar más!.
Y colorín colorado, así la niña aprendió que no hay que dejarse comprar por bolsas llenas de chuches, ni por juguetes, ni por nada. Porque lo que tú eres vale más que cualquier cosa del mundo. Y quien de verdad te quiera, te querrá libre, feliz… ¡y saltando como un canguro con patines si te da la gana!.
¿Te has quedado con ganas de otro cuento?. Haz clic aquí para leer más cuentos
Síguenos para conocer las últimas publicaciones en Facebook o Instagram